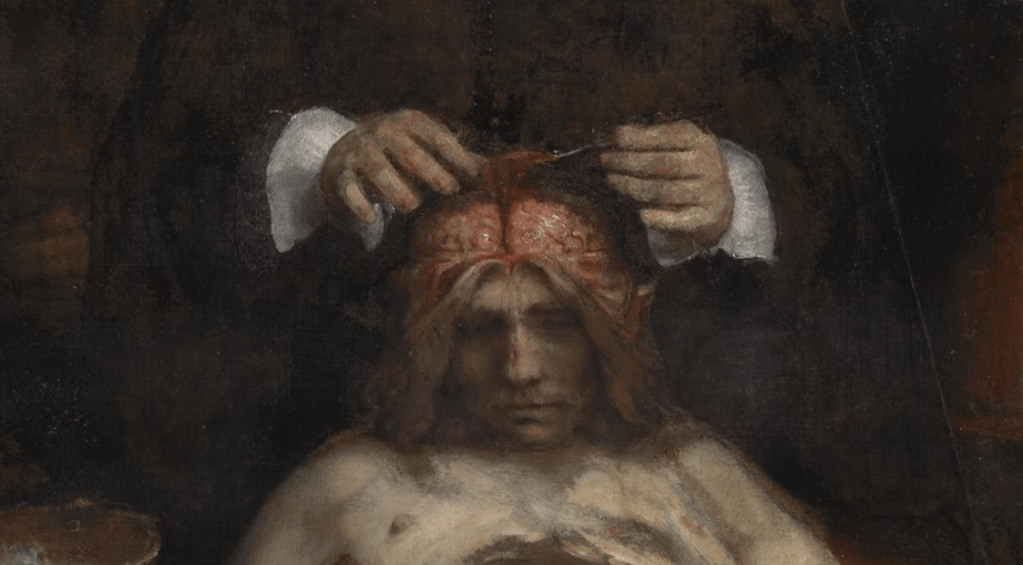Animales metafísicos. Cuatro mujeres que hicieron renacer la filosofía es el título de una reciente publicación de las filósofas Clare Mac Cumhaill y Rachael Wiseman. Su inscripción es de entrada llamativa y provocativa. Esto no es una reseña del libro, que por lo demás no he acabado. Más bien, intentaré describir el eco que la expresión «animales metafísicos» ha ido dejando en mi pensamiento. Advierto que el título se propone anticipadamente como una respuesta a la pregunta por lo humano. La pregunta está situada en el contexto de un mundo desmoralizado durante y después del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, ante la interrogación sobre qué es lo humano, la respuesta tentativa es: somos animales metafísicos.
Me cuestiono constantemente, mientras avanzo en la lectura, si “metafísico” se predica exclusivamente de lo humano. Si bien somos seres vivos atravesados por una condición de trascendencia, en la cual superamos la clausura de una existencia subjetiva, sospecho que «metafísico» no es propio del ser del humano, sino que puede hallarse en el mundo, es decir, que habría otros animales metafísicos.
Para dar muestra de mi planteamiento es necesario un ejercicio del intelecto que enfoque un sentido sobre el otro. Generalmente, es nuestra mirada eidética y la imaginación la que da paso a pensarnos como totalidad, simultáneamente, individual y colectiva. No obstante, tomando la recomendación de Derrida, hemos de agudizar el sentido del oído. Es por este medio que puedo percatarme de esos otros animales metafísicos que cohabitan con nosotros. No es solamente una cuestión de observarlos, acción que también es válida. Pero, entre el ojo y el oído, se da un salto ontológico. Privarme de la vista sensorial y restringir la mirada del intelecto me permite capturar ese aspecto sonoro de la existencia.
En esta época, un marzo cargado de calor agotador, es signo de su tiempo el surgimiento de chicharras. Su canto instintivo, propio de los insectos macho para atraer a las hembras, es el primer indicio de un “sonido metafísico”. En el asomo de la mañana, aun sin la intervención de voces humanas, es posible apreciar el ensordecedor canto de estos insectos. Cerrar los ojos y escucharles atentamente nos recuerda el presente viviente. El mundo se hace patente en este primer sonido, el cual, conforme más duradera y enfocada es nuestra escucha, permite notar la incorporación de otros sonidos, como de gorriones y abejas, que lo anuncian en coro. Esta orquesta matutina me ha hecho creer que no somos los únicos seres metafísicos. No es que ya haya interpretado el sonido de insectos y aves como una cuestión trascendental (un poco sí y es la razón de este texto), pero es que la “cosa trascendente” se encuentra allí, indiferentemente de mi presencia. El sonido es el mundo.
La sinfonía me indica que estoy viva. Por esto digo que escucho, luego existo. No hay barrera entre esos otros seres y yo. Estamos (co)fundidos en el aquí y ahora del paisaje sonoro. ¿Es esto un indicio de lo metafísico del ser de un animal? Más allá de la suposición de que somos los únicos seres que reflexionan sobre su condición existencial, podemos sugerir que las chicharras, el pájaro bobo, la abeja atarrá y yo estamos siendo. Es así como el sentido del oído desborda la la significación de lo metafísico. Este encuentro con el mundo aparece en estos puntos de escucha. Así, el entorno sonoro es parte de nuestra disposición a pensar(nos) y a vivir (nos). Suponer que el humano es el ser exclusivamente metafísico implica silenciar el mundo, y con ello, lo otro que nos determina. En este caso, podemos decir que la pregunta clásica sobre qué es el ser humano ha pecado de sordera cínica. Es una expresión que no se dispone a la escucha, ni propia, ni de los otros. Nuestra relación con las chicharras, el pájaro bobo, la abeja atarrá y los gorriones es una relación por lo demás sonora.
En la búsqueda de esta determinación de nosotros mismos se cae en el esencialismo, y con todo lo que implica, por ejemplo, una supremacía de la mirada, es allí donde quien escucha se apercibe como un mero receptor. Éste traduce los sonidos del mundo, les otorga un lugar, una significación, los domina y los transforma, incluso, ha pretendido silenciar algunos. El paradigmático fluir continuo de los sonidos del mundo es radicalmente móvil, está abocado a no ceder nunca, nos envuelve. Es por esto que un cambio, más que sintáctico y de pluralización del sujeto sería así una mejor enunciación de la pregunta, decir quiénes somos traduce mejor nuestro estar en el mundo. El papel de quien escucha incide en la realidad que experimenta, en consecuencia, afecta la posibilidad de su existencia. La producción del sentido de esta existencia está asociada ineludiblemente al sonido, y así, “la existencia es solo un oído”. El paisaje sonoro, en cada momento y lugar, se vuelve significativo para nosotros y los otros.
Las formas sonoras preparan el hábitat para la reflexión. Este hábitat nos acoge en su envoltura sonora. De aquí que aniquilar esta condición de fondo implica poner en peligro el espíritu humano. Considerando que la metafísica intenta comprender la dimensión trascendente de la vida humana, no puede obviarse que esa dimensión está constituida por los sonidos del mundo, como una suerte de background donde la existencia adquiere su sentido. Por todo esto, considero que “animales metafísicos” no puede ser un título exclusivamente humano. No podemos estar en lo cierto si insistimos en que quien conoce es distinto de lo que se conoce, y en que esa realidad sonora no tiene una estructura en común con nosotros. El mundo es sonido y nosotros habitamos este ámbito, mejor aún, somos parte de la habitual sonoridad, la de siempre, la acostumbrada, y en este tiempo, la más prominente que es el estridular de las chicharras.