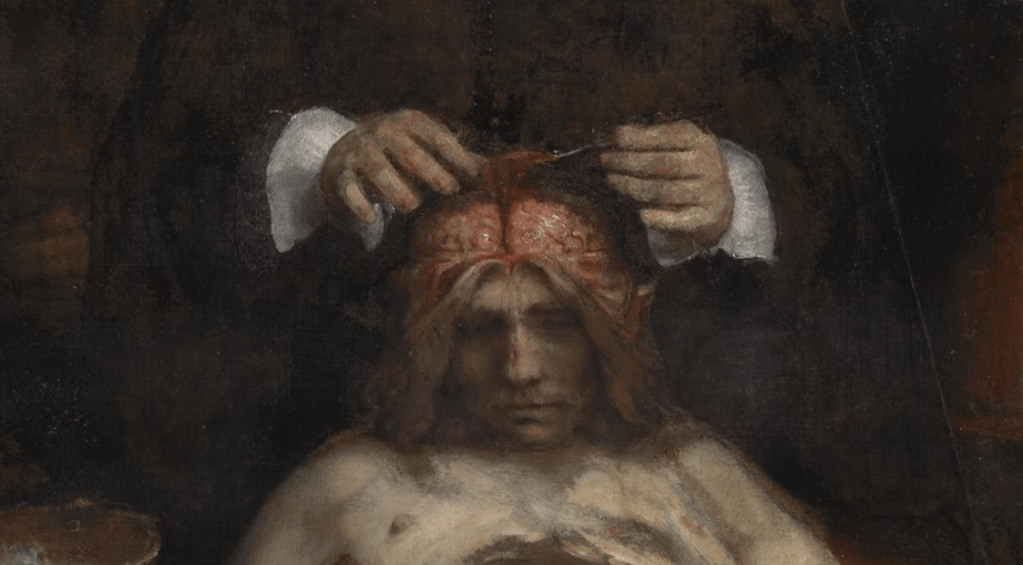Una noche de 1956 o 1957, un bello convertible rojo se estacionó frente al Hotel Waldorf Astoria, de Nueva York. Miles Davis conducía. Casi caminando hacia atrás —como si de hecho saliera y no entrara— el músico se dirigió a la recepción y, fiel a su naturaleza, se anunció con arrogancia. Exigió ver a alguien. Exigió un nombre. «Juliette Greco» —demandó. Y el clerk, con la peor de las actitudes, hizo su monótono trabajo.
Juliette y Miles se habían conocido en París, unos ocho años antes, cuando él fue de gira europea con Tad Dameron. Se enamoraron. Y no fue un amor leve ni sencillo… y siempre lo supieron. Dos seres complejos, una ciudad abundante y una rápida separación. Pero se adoraban. Esa vez en Nueva York, ella lo invitó a cenar en el Waldorf y él acudió, por supuesto, pero lo hizo aterrado. Tan aterrado que no pudo llegar solo en su bello y extravagante convertible rojo, sino que el baterista Art Taylor lo acompañó. Pobre Art Taylor en su papel de guardaespaldas, porque esa noche debió proteger a dos personas difíciles: a Juliette de Miles y a Miles de sí mismo.
Para entonces Miles estaba limpio, pero luego de París estuvo cuatro años en la punta de una aguja sucia y hueca. Así se escondió del adiós de Juliette: en una jeringa. Sin embargo, seguía siendo Miles Davis: genial, inseguro, obseso e impredecible. Ella, lúcida, honesta y total. Juliette Greco no quería un guardaespaldas esa noche. Quería ver a Miles, cenar bien, preguntar algunas cosas, decir otras tantas. Su nueva desilusión fue ver a Davis con una niñera. Pero esa noche si algo se cenó en la suite de Juliette Greco fue desilusión. Tan asustado estaba el trompetista que de inmediato —como él mismo recordaría— entró en el papel de proxeneta negro. Un mecanismo de defensa brutal, nauseabundo. «Juliette, dame algo de dinero. ¡Necesito dinero!». Ella fue por su cartera, buscó un par de billetes y se los entregó. Miles luego caminó alrededor de la mujer, como si estudiara una estatua. Ella nunca parpadeó. Era una estatua en su pedestal de dolor. Despreciable, Miles Davis. Una docena de palabras después, él se despidió. «Te llamaré» —dijo. Y llamó. Lo hizo a las 4:00 am, llorando. Juliette Greco, al teléfono, le brindó alguna clase de ternura, de alivio, pero sobre todo de perdón.
Luego de esa noche fallida se vieron esporádicamente por años. La última vez, recuerda Greco, fue poco antes de la muerte de Miles Davis. «Se reía como el diablo y estaba feliz»—dijo Juliette Greco a alguna revista. Por su parte, en aquellos últimos años de amor esporádico, Miles Davis le dejaba mensajes en los clubes europeos en los tocaba. Pequeños papeles, notas orales con los dueños. Ella siempre recordó uno en particular: «Yo estuve aquí y vos no».