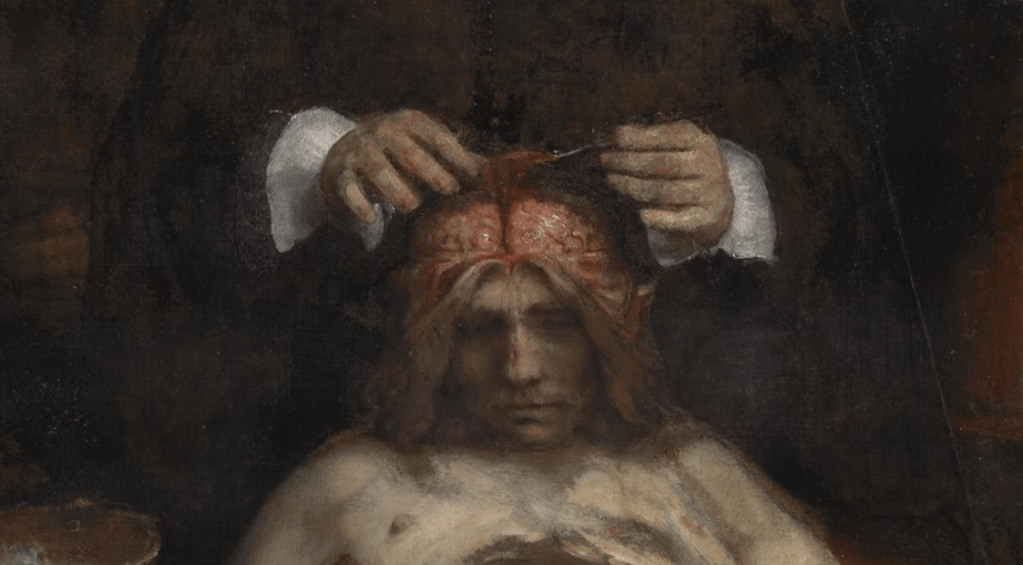Disponemos de trescientas doce palabras para decir gris.
Éric Chevillard
En uno de sus últimos libros, el filósofo alemán Peter Sloterdijk se propone esbozar una fenomenología de la tonalidad gris. Todo el proyecto que pone en marcha incluso podría denominarse una cromatología de la historia cultural y el pensamiento. En los diversos capítulos del libro deshilacha variadas tinturas del gris, desde su comparecencia en la política hasta su tematización en la literatura, el arte y la filosofía; llegando a percatarse de que el gris no es siempre una tonalidad explícita, sino que muchas veces se constituye como el «resultado inevitable de la mixofilia» moderna o postmoderna. Detrás del colorido y la extravagancia, de la heterogeneidad y el espectáculo, el gris se acumula como un reverso oculto que, en sí mismo, no posee menos variaciones que toda la paleta de colores. Pues más que ocuparse de un gris, la fenomenología de este no-color descubre una gradación infinita de grises, un constante agrisamiento de los trasfondos de la experiencia y de las regiones liminares de la existencia de los seres en el mundo. Asimismo, Sloterdijk admite que su abordaje está en deuda con el concepto de tonalidad afectiva [Stimmung] elaborado por Heidegger en varias de sus obras. El gris traba amistad con los temples anímicos del aburrimiento, la melancolía, el cansancio y sobre todo —aunque no lo diga explícitamente—, el hastío. En última instancia, es de hecho una frase en apariencia antojadiza la que estimula sus meditaciones: «Mientras no se haya pintado un gris, no se es pintor», decía Paul Cézanne. Sin embargo, como no podía ser de otro modo, Sloterdijk modifica levemente esa sentencia y le aporta una plusvalía de provocación: «Mientras no se haya pensado el gris —corrige—, no se es filósofo».
El gris, según Sloterdijk lo va mostrando, pertenece a una región intermedia entre el blanco y el negro. Es por ello que se inscribe más bien en el dominio de los no-colores o colores neutrales. El estatuto ontológico del gris, dice el filósofo, es así homologable al estatuto del «purgatorio», esa tierra de nadie donde, o bien se reafirman las penas, o bien se purgan los pecados. El purgatorio, no obstante, arrastrado por el moderno proceso de secularización, pasó de ser una «zona gris trascendente» a derramarse sobre el mundo y a disimularse por debajo de la hiperactividad y la hiperestesia de los estridentes colores que encandilan nuestra vida. Pensar el gris, por ende, implica correr la cortina del colorido cotidiano para ver ese barro silencioso e incoloro, o bien, para hacerlo aparecer de manera adecuada. Así como la lengua que ha probado todos los sabores cultiva en su reverso un refinado hastío, así también el pensamiento que se vende en todos sus colores deja una grava residual que merece ser pensada o poetizada.
Nos parece de particular interés una pregunta que se hace Sloterdijk hacia el final del libro: «¿Quién no estaría de acuerdo si se afirmara que una buena parte de la literatura contemporánea es un análisis de las zonas grises en modo semiontológico?» A este propósito, aunque sí que lo menciona de pasada, en su libro el lugar de Samuel Beckett parece resonar por su ausencia. Si es cierto que «mientras no se haya pensado el gris, no se es filósofo», entonces habría que tomar a Beckett como un filósofo de pleno derecho, pues nadie como él pensó el gris y los agrisamientos del lenguaje, el tiempo y el espacio. Su literatura, muchas veces indistinguible de una filosofía literaria, es una inmensa grisalla. Beckett, si podemos expresarnos así, fue un maestro del gris tardío y del gris postrero. Él supo hacer del reverso oculto de la experiencia moderna su espacio de exploración y escritura. Ingresar en sus obras es como abrirse paso en una tormenta de grava citadina y neblina asfixiante. Ya antes que Sloterdijk, Alain Badiou, en su libro Sobre Beckett (2003), se había percatado del vínculo fundamental entre el gris y la literatura del escritor irlandés. De hecho, en la misma línea que Sloterdijk habla de la literatura contemporánea como un análisis semiontológico de las zonas grises, Badiou se refiere al negro-gris o gris oscuro [noir gris] como la casa beckettiana del ser. La definición de esta tonalidad singular del gris nos aproxima al centro de la obra de Beckett:
¿Qué es el negro gris? Es un negro tal que no se puede inferir ninguna luz que contraste con él, un negro ‘sin contraste’. Este negro es lo suficientemente gris como para que ninguna luz se le oponga como su Otro. En un sentido abstracto, el lugar del ser se ficcionaliza como un negro lo suficientemente gris como para ser anti-dialéctico, separado de toda contradicción con la luz. […] En este negro gris que localiza el pensamiento del ser, opera una fusión progresiva del cierre y del espacio abierto (o errante). Poco a poco, la poética de Beckett fusionará lo cerrado y lo abierto en el negro gris, haciendo imposible saber si este negro gris está destinado al movimiento o a la inmovilidad. Esta es una de las conquistas de su prosa.
Un gris al cual nada puede oponerse: esa es la clave para comprender el carácter propio de la obra beckettiana. En la escena sobre la cual deambulan sus personajes (teniendo en cuenta que en Beckett las palabras son también histriones de ropas roídas) predomina una luz grisácea en la cual el blanco del papel y el negro de la noche confabulan hasta su eternuladidad (como decía Laforgue). La distinción entre movimiento e inmovilidad realmente se torna absurda, pues si todavía cabe hablar de movimiento este no sería más que una respiración afectada o una contracción apenas perceptible. El gris se torna el color de ese espacio detenido y errante, de ese purgatorio donde la hipótesis de la carne es tan mala como el truco de la consciencia.
En un corpus literario también surgen zonas grises o regiones poco frecuentadas por lectores y críticos. En el caso de Beckett quizá el guión de Film, algunas cartas y relatos cortos constituyen la zona gris de su obra. Pero hay un relato particular en el cual parece alcanzarse el gris más extremo en toda la gama de los grises beckettianos: Imaginación muerta imagina. Casi no habría ni que leerlo para saber que allí se toca un límite, pues su título es paradójico como pocos: ¿cómo puede la imaginación muerta imaginar? ¿Cómo puede una facultad definitivamente extinta seguir realizando la actividad que le es propia? ¿Cómo puede morir la imaginación? ¿Ha existido acaso tal cosa? ¿Quién la ha matado? ¿Acaso se ha muerto de frío, soledad, cansancio, exceso o hastío?
En este relato las palabras construyen y destruyen alternativamente un espacio de límites movedizos. De este espacio —a veces determinado geométricamente con rigidez positivista («Diámetro ochenta centímetros, misma distancia del suelo a la cima de la bóveda») y a veces disuelto mediante vaguedades poéticas («el pequeño edificio de localización siempre tan aleatoria, su blancura fundiéndose en la circundante»)—, emergen hipótesis de cuerpos y miradas estériles. Esos cuerpos actúan como mimos o espectros que van palpando el silencio espeso de arquitecturas hechas con muros imaginarios. Así pues, cuando la imaginación ya no puede sostener cuanto ha edificado todo es, o bien consumido por el negro absoluto, o bien, devuelto a la «gran calma blanca». La imaginación tiene la impotencia suficiente para no-poder sostener lo creado y dejar que todo caiga de vuelta a la nada gris. En medio de esa destrucción alzada y realzada, en el acromismo de los proyectos, el gris lo domina todo con sus gradaciones infinitas.
Ahora bien, si el relato se lee de un modo inmanente uno se pregunta: ¿A quién pertenece ese acto de imaginación y, por consiguiente, la imaginación muerta? Y quizá habría que responder con una subjetividad indeterminada que en ausencia de mejores sustantivos nos vemos obligados a denominar Dios. Una vez Dios deja de imaginarnos la creación se destiñe radicalmente. Pero si el relato se lee de manera no inmanente, en cambio, la imaginación muerta pertenece al escritor, es decir, a Beckett en tanto que «agotador» del paradigma poietico del arte, esto es: del arte moderno a secas. Las construcciones espaciales del relato están constantemente desimaginándose mediante una de-creatio que es la «poética» que le queda a un arte que se quiso creativo y se reveló omnimpotente. La obra de Beckett puede ser leída como la más tensa y extrema continuación de los principios románticos, continuación que opera por agotamiento de su lógica, llevando a las últimas consecuencias sus esperanzas de Absoluto. Beckett no va en contra de nada, ni resucita nada, ni hace ismos, sino que lleva el concepto de arte moderno hasta el sitio donde este ya no rinde, sitio que puede llamarse su núcleo o corazón gris. Secuelas de esa experiencia liminar que fue la literatura revolcándose en la ruina de sus formas: pasaje de la inmanencia artificiosa a la reflexión, de la reflexión a la ironía, de la ironía a la fragmentación, de la fragmentación a la sustracción y de la sustracción al agrisamiento infinitamente pleno. Esta es una cuestión que incumbe tanto a la literatura como a la filosofía: la encrucijada en la cual toda escritura avanza milimétricamente ante el acantilado beckettiano. Esto es cuanto sostenía Adorno en su Teoría Estética: «La poesía se ha reducido a ese ámbito en el que reina progresivamente una desilusión sin reservas y el concepto de lo poético se va consumiendo. Y es esto precisamente lo que hace arrolladora la obra de Beckett».
La obra de Beckett es en sí misma el reverso grisáceo de un mundo, una historia y una tradición que, tras el trauma ante lo intolerable, produjo una plétora de analgésicos empacados según la tecnología de la fotografía a color y, luego, de las imágenes digitales tras las cuales el gris solamente aumenta. Gris es también la espera por Godot y el cubo de basura del que se asoman las cabezas bostezantes de Clov y Hamm en Final de partida. La obra de Beckett demuestra de la manera más frontal y sin reparos que el aumento de las imágenes (a color) es directamente proporcional con la disminución de la ilusión. Por eso, del modo más violento, su obra expone la tonalidad de un espacio oculto y lo hace, aunque esto parezca pura ironía, en virtud de un vitalismo gris. La vida, si es que aún la hay, se encuentra para Beckett no en el dandismo democratizado hasta la estupidez, sino en el fondo percudido y gris de la cotidianidad baja, en el desierto que los colores se empeñan en ocultar.
Hoy la historia de la literatura debería de narrarse antes y después de Beckett. Su obra abre el intervalo gris entre la Modernidad y la «postmodernidad», intervalo en el cual la imaginación productiva [Einbildungskraft] se quedó atorada, reviviendo la escena de su muerte una y otra vez. Beckett tantea con las palabras ese espacio intermedio donde surgen arquitecturas flotantes y virtuales: tubos gigantescos, habitáculos iluminados por una fuente de luz imprecisa, recámaras asfixiantes cuyos límites se difuminan en una inmensidad insoportable. Beckett comprende que la reclusión es una cosa del infinito, por ende, para alcanzar el máximo sentimiento de abandono y angustia no hace falta una celda o una letrina, basta un universo cuya materia entera se baña en lo gris, como sucede en algunas partes de la costa irlandesa. Por ello, la tiniebla beckettiana es blanca y el negro emerge realmente del blanco: el blanco es la página y el negro es la tinta que brota de un orificio sin origen ni explicación: «Vacío, silencio, calor, blancura, espera… Baja al mismo tiempo la temperatura, para alcanzar su mínimo, alrededor de cero, en el instante en que aparece el negro». Lo que preña el espacio blanco es la gota negra que falta a la luz-gris para ser. Aunque también podría uno arriesgarse a decir que en la cosmología beckettiana «en el principio fue el Gris».
A propósito del gris-Beckett, más radical que todos los otros, podríamos suscribir letra a letra lo que Francois Laurelle dice sobre el negro: «À la différence du noir objectivé dans le spectre, Noir s’est déjà manifesté avant toute opération de manifestation. C’est la vision-en-Noir». No se trata entonces de un gris objetivable, sino de una tonalidad de la existencia y la visión que ya siempre se ha manifestado cuando otra cosa se manifiesta; aunque todos los esfuerzos estén puestos en ignorarla. El análisis ontológico de Beckett sobre la zona gris que soporta nuestra cotidianidad multicolor, revela que para patentizar ese reverso hay que: «horadar en ella un agujero tras otro hasta que lo que se esconde detrás, ya sea algo o nada, comience a verterse poco a poco. No puedo imaginar un propósito más excelso para el escritor de hoy en día» (Carta alemana de 1937).