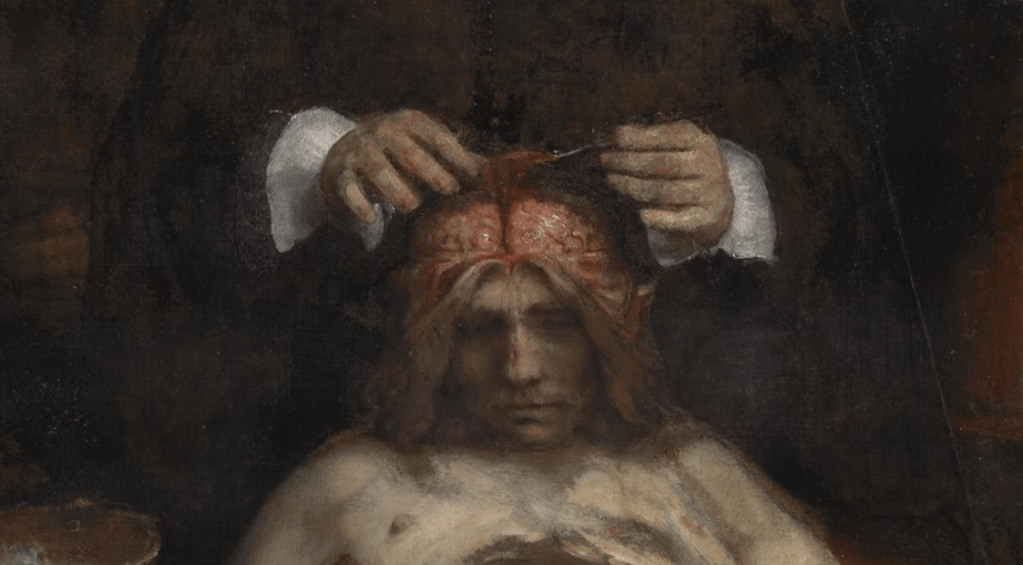“Aquí estoy acomodando las plantas, para que no se estorben unas a otras, ni tengan partes muertas, ni hormigas. Me produce placer observar cómo crecen con tan poco; son sensatas y se acomodan a sus recipientes; si éstos son chicos, se achican, si tienen espacio, crecen más. Son diferentes de las personas: algunas personas, con una base mezquina, adquieren unas frondosidades que impiden percibir su real tamaño; otras, de gran corazón y capacidad, quedan aplastadas y confundidas por el peso de la vida. En eso pienso cuando riego y trasplanto y en las distintas formas de ser de las plantas…».
Hebe Uhart
*
Había muchísimos. Legiones enteras que saltaban de un lado a otro, en una extraña celebración del polvo, los vientos alisios y el aburrimiento. Probablemente exagero, pero es así como lo recuerdo: marejadas de bichos y yo en medio de esa apoteosis de patas y antenas, maravillada y sola.
En verano eran de un café oscuro, como estaquitas de madera vieja; en invierno eran de un verde encendido, muy ágiles y un poco más pequeños que los resecos e imponentes saltamontes del verano. Pasaba toda la mañana correteándolos y tratando de agarrarlos, y cuando finalmente lograba hacerme con uno, lo encerraba unos instantes para soltarlo al cabo de unos minutos.
Hecho lo anterior, reiniciaba el proceso de persecución, observación y posterior liberación, hasta que me llamaban a almorzar y tenía que dejarlos ahí, enredados en las telarañas de luz que el verano tejía sobre sus cabezas.
Había un placer extraño en el roce áspero de sus patas, pero había otro placer aún más grande: el de estar sola y tener toda la mañana para dejarme llevar por la trayectoria de sus saltos.
De los saltamontes me conmovía su fuerza, su voluntad de escapar. Me emocionaban sus brincos, que suavizaban la tosquedad de sus antenas y sus patas.
**
Hace algunos meses, después de ir al baño, me senté en el borde de la cama en mitad de la madrugada. Estiré la mano y la hundí en la oscuridad, gobernada por el acto reflejo adquirido en los últimos años de pandemia. Esperaba sentir la tapa del frasco de alcohol, pero me estrellé contra la realidad de un bicho.
Mis dedos retrocedieron, seguros de que en esa oscuridad y a esas horas el bicho en cuestión tenía que ser una cucaracha. Sin embargo, el imperativo-cucaracha se estrelló con la imponente silueta de un saltamontes.
Fue raro ver que mi mano retrocedía espantada ante algo que en algún momento había sido total y absolutamente familiar para ella.
¿En qué momento perdí esa mano? No tengo idea, pero calculo que sucedió entre los 7 y los 8 años. Tampoco entiendo por qué esa pérdida regresa ahora, cuando mi intención inicial era escribir sobre Isabel y sus plantas. Es ella de quien quería hablar cuando empecé a escribir esto, no de la mano que ya no tengo y del saltamontes que vino desde muy lejos a recordarme lo que dejé de ser.
Quiero hablar de Isabel por muchas razones, pero la más importante es que pensar en ella, recordarla, me lleva a un territorio que siempre me ha resultado interesante: el de los lenguajes particulares de las personas o, más precisamente, eso que los lingüistas han dado en llamar idiolectos; las formas de expresión que inventamos para sobrevivir al mundo y a nosotros mismos: maneras específicas de emboscarnos frente a la realidad, armados con rudimentarios instrumentos de navegación, asidos a esperanzas diminutas, a luces muy débiles que tintinean a lo lejos.
¿De qué materia están hechos los lenguajes que sostienen nuestro paso por el mundo?
El lenguaje de Isabel se agarraba a cualquier pedacito de tierra y se esparcía, sin problemas, para todos lados. Su forma de estar en el mundo me recuerda un tipo de jardín que ha ido desapareciendo cada vez más; uno que era muy común y que sobrevive, a pesar de todo, en ciertos lugares.
Me refiero a esa hipérbole que sale de todo tipo de recipientes: maceteros, latas de garbanzos, tarros plásticos y de metal, llantas, macetas colgantes, ollas viejas, regaderas, grietas y paredes. Me refiero, puntualmente, a las matas que se desparraman a sus anchas, sin que nada las detenga, que se abrazan a las esquinas y se enrollan en las columnas; a los parches de zacate que albergan todo tipo de bichos, a los brotes humildes de sombra y pájaros, a los paréntesis de verdor. En fin, a los jardines delanteros, traseros o laterales de las casas viejas, esa frágil arquitectura de ramas y chorros de luz que es capaz de doblegar la rigidez de tapias y rejas.
Isabel transformó el edificio Académico 3 en algo similar a eso. Y lo hizo con la gracia y la paciencia de quien no conoce otra forma de habitar el mundo. Llenó los corredores de matas y adornó la sala de espera con helechos mechudísimos que chineaba con esmero.
A sus plantas las ponía afuera cuando llovía, en el patio central del académico, y luego las metía a los corredores cuando el sol arreciaba, en un ritual que repetía pacientemente varias veces por semana. A la salida de los baños, en una terraza chiquitilla, tenía otro montón de plantas que recibían dosis de lluvia y de sol a partes iguales. Así se le fueron los años, enredada en rutinas de limpieza y en el cuido de esa pequeñísima república de matas que ella misma fundó.
Creo que ningún otro edificio del campus tenía el verdor y la frescura de ese académico. Los otros, incluso el de la rectoría, eran agradables, ordenados y muy limpios, como todo en esa universidad, con macetas colocadas estratégicamente por aquí y por allá, con aulas y pasillos pulcrísimos que se barrían varias veces al día, pero desprovistos de eso que las personas como Isabel dejan en los espacios que habitan. Cariño, podría uno decir, aunque esa palabra, como todas, termine siendo poca cosa ante la contenida grandeza de una existencia como la de Isabel.
Lo suyo, más allá de llenar los pasillos de matas, fue apaciguar la mirada de quienes ahí trabajábamos, trastocar los espacios y la rutina; y hacerlo a cambio de un salario mínimo y una lesión permanente en la rodilla.
Isabel llevaba más de diez años en la universidad y el trabajo hizo su trabajo con ella. Madre soltera, sacó adelante a tres hijas limpiando los regueros que profesores y funcionarios dejábamos a nuestro paso. También, un poco a escondidas y para redondearse el salario, vendía enyucados, vigorones, tamales, tortillas, bisutería, maquillaje y zapatos. Lo hizo hasta que llegó la pandemia, con sus mascarillas, sus confinamientos y sus reducciones de jornada.
Isabel, en cuestión de semanas, pasó a engrosar las filas del desempleo. En su casa, en Iroquois, la esperaban sus otras matas y tres hijas profesionales —también desempleadas—, además de una nieta y un nieto (en camino).
***
Un año antes de la pandemia, Isabel me regaló un hijito. Envolví la raíz en una servilleta mojada y lo metí en una bolsa plástica, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Recuerdo las hojas verdes brillando en la penumbra del bus de Siquirres y pienso que Isabel, con sus matas y el tiempo que les dedicaba, le daba otro sentido a la asfixiante belleza de ese lugar. Entre tanta exuberancia y monotonía, ella tenía la generosidad de desyerbar los rincones para que al resto nos llegara mejor la luz.
El recuerdo de esa luz me lleva al final de este texto. Era tarde, de madrugada, y en la sala, como una rara conclusión, cantaba un grillo. Un grillo no es un saltamontes, pero desde hace mucho, quizás gracias a la mano que tenía en 1987, las imprecisiones semánticas me conmueven más que cualquier certeza. Debe ser porque dan sombra, como las plantas de Isabel, y en ellas es posible sentir el peso de la vida.