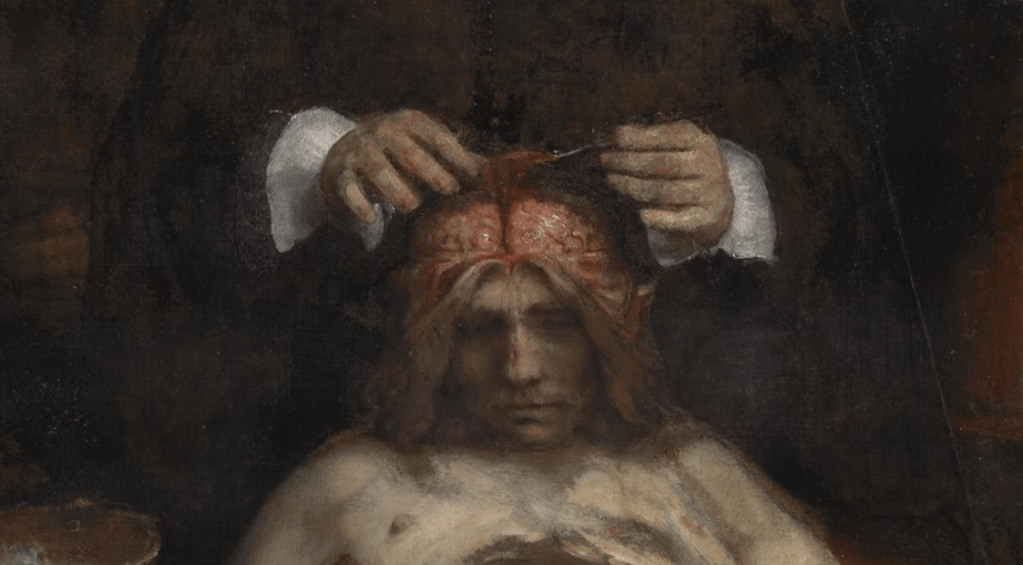En esa época era frecuente que yo me sintiera mal. Un malestar, un enojo, cierta tristeza difícil de explicar me acompañaban también cuando sonaba el timbre para salir a recreo; entonces nos apoyábamos en el muro del pabellón de uno de los segundos pisos del Colegio Seminario, hacíamos grupitos y mientras veíamos hacia abajo el jardín que recibía a los estudiantes de quinto año, hacíamos bromas, jodíamos y, cada vez con más regularidad, alguien proponía que en el recreo largo, el de las once y cinco, nos escapáramos y nos fuéramos a “La huevera”.
Billy Budd, marinero es el nombre de una novela inconclusa de Herman Melville y así también se llama un personaje en apariencia inocente y juvenil, que por dentro carga una violencia irrefrenable, la cual un buen día lo llevó a matar de un puñetazo a un superior en el barco en el que había sido obligado a enrolarse. Hermoso y maldito, inocente y salvaje, la máscara y el rostro. Recuerdo que lo condenaron a muerte y después los marineros compusieron canciones en su honor, las cuales cantaban ebrios de ron en noches estrelladas, desde naves ancladas en mares de aguas heladas.
Conocía bien el barrio en el que está el Seminario, Naciones Unidas, yo vivía ahí. Mi casa estaba a cien metros del colegio y en buena medida de ahí venía mi malestar. Para ir a “La huevera” teníamos que pasar frente a ella, lo cual no me importaba mucho, lo hacía con desenfado y cierto orgullo desafiante y parricida. Naciones Unidas también era tierra de tránsito para maleantes de un barrio cercano, Lomas de Ocloro, un lugar difícil. A algunos de ellos yo los conocía, nos encontrábamos y conversábamos en la calle, nos llevábamos bien. Varias veces sentí deseos de dejar para siempre el colegio y lanzarme a fatigar avenidas con aquellos “amigos de lo ajeno” que después de asaltarme se volvieron también amigos míos.
Huck llevaba una vida muy pesada, su madre murió y su padre era un borracho avaricioso; resulta importante destacar que no es una aventura entre otras la que lo llevó a él a navegar el Mississippi. Catorce años tenía Huckleberry Finn cuando decidió escapar de la cabaña donde su padre lo tenía encerrado. El saber a su hijo rico estimuló el odio y la envidia de aquel viudo alcohólico e inculto que no hacía otra cosa que pensar en eliminar a Huck para dejarse la fortuna que el niño aventurero del sur de los Estados Unidos se había ganado junto a Tom Sawyer. En esta novela que Mark Twain publicó cuando tenía cincuenta años, el negro Jim huye de los esclavistas que lo quieren colgar y Huck se escapa de su padre que lo quiere matar. Ambos lo logran, valiéndose para ello de miles de trucos y de aquel río socio que funciona como camino andante y como cómplice inigualable para la fuga de esos dos amigos entrañables que fueron unidos por la necesidad y por esa poderosa solidaridad que se despierta entre los perseguidos y los solitarios de este mundo.
En el recreo largo podíamos salir a la calle, entonces no se nos hacía necesario caminar por la cancha de futbol, llegar hasta la tapia del fondo, buscar el hueco abierto entre los ladrillos y meterse por ahí para ir a dar a una ladera del río María Aguilar sombreada bajo árboles inmensos que conocieron un San José que ya no existe. En ese recreo podíamos salir de manera legal por las puertas principales del colegio, sin violencia. Lo que no estaba dentro de los límites de lo lícito era quedarnos en “La huevera” más tiempo del permitido y menos fumar y esperar la salida de las chavalas del “Castro”, un colegio mixto cercano en el cual teníamos amigas que nos ayudaban a sobrellevar lo pesado que se hacía, al menos para mí, pasar las mañanas y buena parte de las tardes rodeado solo de hombres en un colegio de temperamento penitenciario y monacal.
Dijo Carlos Fuentes que La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa era la mejor novela sobre adolescentes escrita en América Latina. Puede ser. A mí me gustó mucho, en el Colegio Militar Leoncio Prado encontré muchas similitudes con lo que yo vivía en el Seminario. El Jaguar, el Poeta, el Esclavo, el serrano Cava son personajes que se me hicieron muy familiares, se parecían a mis amigos, unos silenciosos, otros jodedores, unos feos, otros guapos, unos violentos, otros “mansos como palomas y astutos como serpientes”. Los personajes de La ciudad y los perros los fines de semana conseguían noviecitas en sus barrios, cuando gozaban de libertad para salir del encierro en el que pasaban el resto de los días. Esa dualidad entre el afuera y el adentro del colegio me pareció interesante, afuera la ciudad y adentro los perros.
“La huevera” era una pulpería muy bien ubicada sobre la calle principal de Naciones Unidas, a un costado del Centro Comercial del Sur, a medio camino entre el Colegio Seminario y el Liceo José María Castro Madriz, ese que era mixto. Además de su ubicación, tenía un piso de madera a desnivel que al llegar a su borde formaba una grada donde nos sentábamos a ver lo que la calle trajera para nosotros. Ahí se nos pasaba el tiempo tomando coca colas pitufas, fumando Marlboro rojo y comiendo confites de menta a un costado del enorme portón de metal que mientras estaba abierto promocionaba mercancías, funcionaba como pizarra para las ofertas de leche, pollo, verduras y, desde luego, huevos, de donde venía el nombre de pila de aquel lugar impar en el cual pasé horas y horas conversando en sus afueras, molestando compañeros y a veces besándome con amores furtivos y efímeros.
De los libros que leí en aquel entonces, el que más me gustó fue Marcos Ramírez, de Carlos Luis Fallas; especialmente cuando el profesor de Español, mientras un aguacero puntual caía sobre San José, en la última clase de los lunes nos leía en voz alta las páginas que relataban esas guerras de pandillas en las que Marcos participaba, esos combates en que muchachos como nosotros se rajaban la madre a pedradas poseídos por la furia y el rencor. Esos ejércitos improvisados tomaban las calles de la capital como si fueran campos de batalla dispuestos para resolver en ellos importantes asuntos de honor y de dominio territorial. Esa lección me gustaba mucho, admiraba tremendamente a ese profesor inteligente y riguroso, ese hombre que se tomaba la literatura tan en serio y que me contagió su forma de leer libros y vincularlos siempre con lo que nos pasaba en la vida de todos los días.
Rubén era un compañero que venía del barrio El Porvenir, en Desamparados. Era muy amigo mío, tenía cara de malo, ojos celestes, pelo lacio largo, su padre tenía dinero y él se lo gastaba sin contemplación alguna. En “La huevera”, Rubén me contaba historias de las guerras de pandillas en las que él combatía los domingos: El Porvenir contra Gravilias, batallas con chacos, piedras, puñales. Comentábamos los sucesos y nos reíamos, a veces me enseñaba heridas de guerra, raspones, un ojo morado, cortadas. Nos llevábamos muy bien. Un día me vi en apuros, por problemas de faldas unos tipos me estaban hostigando, cogí una bicicleta y a toda prisa me fui a buscar a Rubén a la casa de su novia. Le dije que necesitaba a la pandilla de El Porvenir. No recuerdo cómo hizo, pero una hora después los cinco tipos que me querían golpear palidecieron al ver avanzar junto a mí a veinte guerreros armados de chacos y garrotes, que siguiendo las órdenes de su líder caminaban dispuestos a liquidar a cualquiera. Como es natural, los vecinos llamaron a la policía antes de que iniciara la paliza en una noche en la que sentí como pocas veces en la vida lo que es ejercer poder.
En Una historia de amor y oscuridad, el novelista israelí Amos Oz cuenta su biografía y la de su familia, migraciones de judíos de Europa del Este que se desplazaron a Eretz Israel. Es un libro maravilloso y sobrecogedor. La madre de Amos estaba enferma de la mente, al final, con un coraje descomunal, este escritor de raza cuenta los últimos días de ella, su proceso de degradación, su suicidio y los efectos que este tuvo en la sensibilidad de un niño que cuando llegó a ser adolescente se cambió el apellido y se mudó a vivir a un kibutz para tostarse la piel al sol, convertirse en un hombre de acción y no ser nunca un intelectual como su padre. En el kibutz Amos Oz se hizo escritor, publicó sus primeras novelas y conoció a su esposa. Es difícil crecer con una madre enferma de la cabeza. No quiero leer de otro modo. Lo que más me ha gustado de la literatura es entenderla como un espejo para ver las zonas más escondidas de mi personalidad, descubrir personajes con historias similares o distintas a la mía que siempre me han hecho sentir menos solo y menos triste en un mundo en el que a veces reina la noche y a veces brilla el sol.
El tiempo de “La huevera” se acababa, a la hora de la salida del colegio debíamos regresar a nuestras casas, disimular. Para mí era la peor hora del día, una ansiedad recorría mi cuerpo, pensaba, me quedaba en silencio, serio me despedía de mis compañeros de fuga y caminaba despacio los cien metros de distancia que separaban aquella pulpería de mi casa. En el corredor sacaba la llave de mi bolsillo, abría la puerta, dejaba el bulto en un sillón de la sala, despacio avanzaba hacia la cocina, buscaba algo de comer y después, sin querer encontrarme con nadie, subía a mi habitación donde casi siempre me echaba a dormir una siesta de la cual un par de horas después me despertaba intranquilo. Si no estaba lloviendo salía a caminar por el barrio para ver con quién me encontraba, amigos, amigas, distracciones.
Conexiones íntimas se establecen entre autores, personajes y lectores. “La huevera” se me mezcla ahora con los tiempos de esos libros extraordinarios cuyas historias me recordaron aquellos años, los amigos que hice y conservo, amores furtivos y tempestuosos. El Colegio Seminario, visto a la distancia, a pesar de hacérseme tan pesado, impulsó mi relación con la literatura, me hizo vincular la ficción y la fuga, la vida y los libros, en parte gracias a un profesor que se tomó en serio su trabajo. Además, pocas veces he sido tan feliz como cuando me escapaba de aquel encierro para salir a recorrer la ciudad, a caminar calles y avenidas, a verla desde las alturas desde algún edificio o simplemente a dejar pasar las horas en aquella pulpería donde el tiempo nos pertenecía, ese lugar abierto a la calle, a la aventura, en el cual nos creíamos mayores de lo que en verdad éramos y reíamos como animales puestos en libertad.